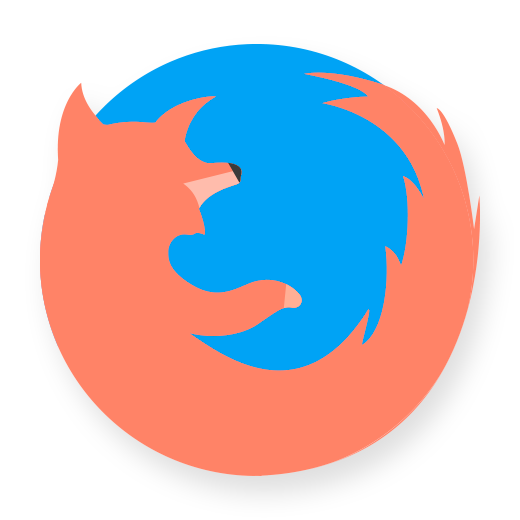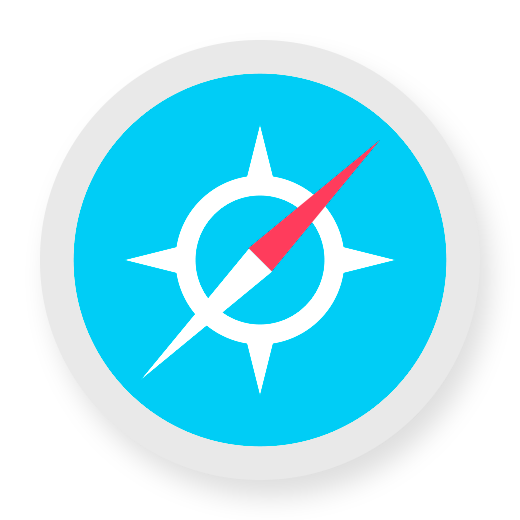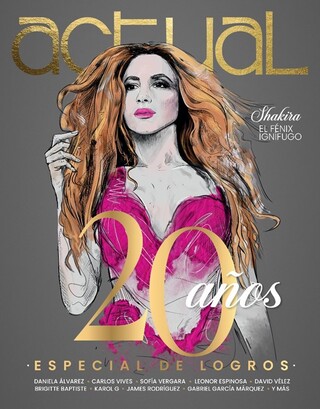CUENTO Y CRÓNICA
Publicado 17 febrero, 2017

Por Alfredo Baldovino Barrios
Ese momentáneo viaje hacia el otro redunda en un conocimiento de sí mismos, pues cuento en ese instante con la posibilidad de mirarme desde los ojos de un extraño, lo cual me da la suficiente distancia para observarme sin ningún tipo de contemplaciones, como cuando aspiramos nuestro perfume favorito en la camisa de otra persona.
La encarnación del otro, conseguida mediante el uso del disfraz, es uno de los rasgos característicos de cualquier carnaval en el mundo. Cansado de ser el mismo de lunes a viernes, el oficinista ve su puerta de escape hacia la otredad en la peluca azul que destaca detrás de una vitrina, el colegial en la inversión del orden los zapatos que lleva puestos, el ama de casa en su pollera cumbiambera, el albañil en el roído traje de su esposa, con el cual sale por las calles reclamándoles a los hombres que se encuentra por allí la paga atrasada para la manutención de su bebé de plástico, y el comelibros de larga barba blanca terminada en punta en su vestuario de Osama Bin Laden.
Los falsos guerrilleros patrullan las calles con un inmenso teléfono satelital de mentira, pero se mueven en realidad en los montes espesos de su imaginación.
Se trata de algo más profundo de lo que la gente cree: el disfraz puede mostrar ocultando, al develar que aquel que ven todos los días es en realidad el impostor, ese que se camufla en una identidad prestada por miedo al señalamiento y a la condena pública, y que obtiene un salvoconducto para mostrarse tal cual es con las llegadas de las fiestas. Me refiero, explícitamente, a aquellos hombres que reprimen su verdadera sexualidad en un “día normal” por temor a las miradas ceñudas y que, llegados los carnavales, tumban las puertas del closet para vestirse de monocucos o negritas Puloy, dándole rienda suelta a modales afeminados que desmerecen la censura. Pero también están los obreros de pelo en pecho, con hilos dentales debajo de sus minifaldas, pelucas, bolsos, gafas oscuras, y manos inquietas deslizándose hacia los genitales de los hombres que se topan bebiendo en los estaderos, amparándose bajo el lema que dice que: «En carnavales, todo se vale”.
Los gorilas y los falsos aborígenes de tribus africanas hablan de un retorno a los orígenes, de la conexión del Caribe con los pueblos africanos que vinieron en los barcos negreros.
De igual manera, se recurre al disfraz como un modo de adquirir conocimiento, en la medida en que ser otro me permite ver el mundo desde una perspectiva distinta a la mía, pensar como otro, actuar como otro, puesto que el disfraz exige, de parte de quien lo porta, una puesta en escena coherente con el personaje: el que se viste de gorila debe gruñir y caminar como un primate, el descabezado se tambalea de un lado a otro como alguien que carece de un punto de equilibrio sobre su tronco; los que se embadurnan la piel de negro encarnan, como por arte de magia, a los miembros de una tribu africana y blanden sus lanzas frente a los transeúntes como si se dispusieran a cazar un elefante; los falsos guerrilleros patrullan las calles con un inmenso teléfono satelital de mentira pero se mueven en realidad en los montes espesos de su imaginación. Ese momentáneo viaje hacia el otro redunda en un conocimiento de sí mismos, pues cuento en ese instante con la posibilidad de mirarme desde los ojos de un extraño, lo cual me da la suficiente distancia para observarme sin ningún tipo de contemplaciones, como cuando aspiramos nuestro perfume favorito en la camisa de otra persona.