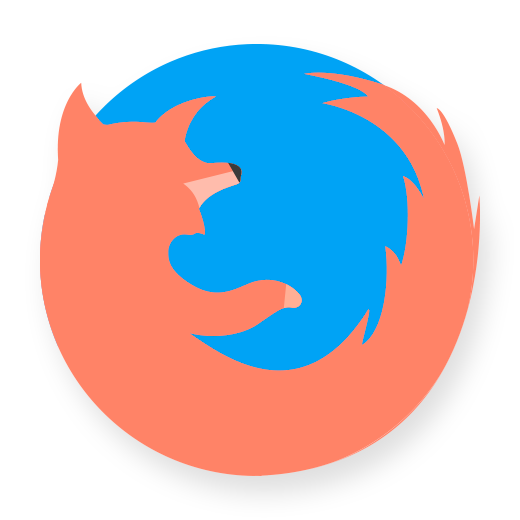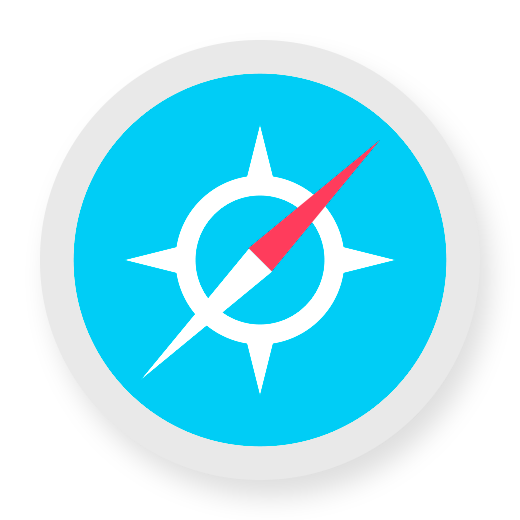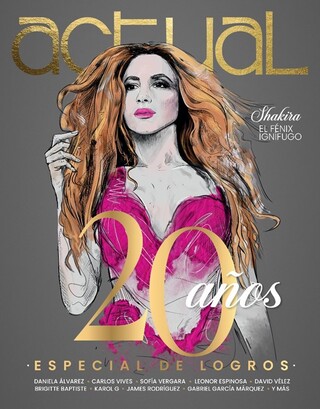CUENTO Y CRÓNICA
Publicado 13 mayo, 2016
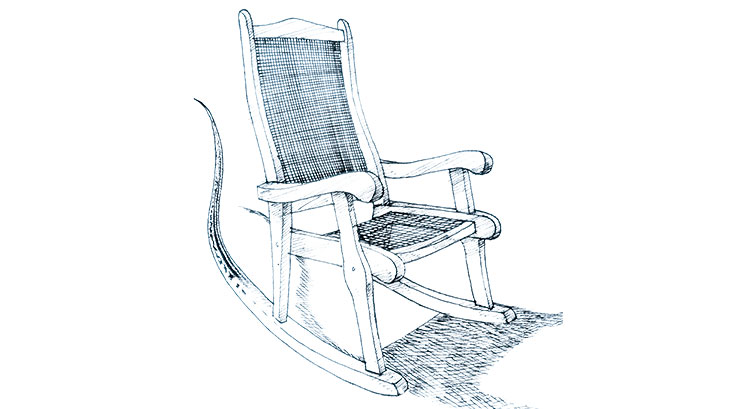
Por: Paul Brito
Al regreso del colegio me tocaba caminar tres cuadras para llegar a la parada del bus. En una de esas calles reinaba un descampado con muchas lagartijas y algunos niños persiguiéndolas. Una vez vi cómo uno le lanzaba una piedra a un bello espécimen de colores tornasolados. Me acerqué al lugar del impacto y aprecié una cola que se agitaba enérgicamente, mientras su dueña huía veloz. El niño no se distrajo y correteó al animal hasta alcanzarlo con otra piedra. La lagartija quedó sin vida, mientras su cola, ignorante, seguía moviéndose a unos metros.
En lugar de compadecer a la lagartija o a su cola, o de enojarme con el niño, sentí alivio, porque por esos días de comienzos de adolescencia vivía obsesionado con la idea de la muerte, consciente de que mis padres y yo íbamos a morir algún día. Pero entonces aquella cola vivaz vino a rescatarme de mi constante preocupación; fue una prueba fehaciente de que la muerte no era un final categórico.
De vuelta a casa le comenté el suceso a mi madre y ella, como buena profesora de primaria, me explicó el fenómeno con un libro de zoología en la mano. Me dijo que eran impulsos nerviosos autónomos los responsables de que la cola siguiera moviéndose. Pero eso no me sorprendió tanto como saber que muy probablemente la piedra del niño no había amputado el apéndice, sino que más bien la misma lagartija se había desprendido de su cola para usarla como señuelo y poder huir. “Autonomía caudal se llama el fenómeno”, dijo mi madre con el ceño fruncido. Y como siempre, cerró el libro cuando más atento estaba para coronar la lección con algo aún más sorprendente que estimulara mi curiosidad y el amor por los libros: “Las lagartijas tienen, además, la insólita capacidad de regenerar la cola perdida”. Y esta vez sus palabras no solo estimularon mi curiosidad y mi amor por los libros sino que además terminaron de afianzar mi fe en que la vida siempre encontraba la manera de continuar.
Muchos años después, cuando me volví un comelibros como mi madre, leí esta frase del poeta inglés W.H. Auden: “La muerte es como el sonido de un trueno lejano cuando estás en un picnic”, y me identifiqué enseguida con ella, porque a excepción de aquella crisis al comienzo de la adolescencia, había sentido siempre que la muerte era solo eso: un estruendo remoto en un día soleado, un ruido que amenazaba con aguar la fiesta pero que uno podía ignorar con un poco de concentración o desconcentración. De hecho la muerte estuvo ausente en mi familia por muchos años y eso había contribuido a que yo nunca terminara de tomarla en serio. En mi casa siempre estuvo representada por una silueta de madera: mi abuelo había muerto mucho antes de que yo naciera y estaba eternizado como aquel fantasma de cartón.
Solo cuando ya era un adulto que rozaba los 30 años, fue que conocí la verdadera muerte. Primero falleció mi abuela y poco después mi padre. En ambas ocasiones vivía lejos del país y ni siquiera pude asistir a los funerales, de modo que, aunque me dolió profundamente, la muerte siguió siendo una cosa lejana y celestial.
Hasta que un día cayó como una enorme piedra, como un estruendoso rayo que partió mi vida en dos. Mi madre murió en mis brazos y la muerte se convirtió para siempre y sin concesiones en una cosa viva, concreta y definitiva. No me salpicó como antes: permeó hasta el último acto de mi vida. Debía resolver qué hacer con su mecedor, con sus batas y sandalias, con el colchón que acababa de regalarle: ¿borrar las manchas de su enfermedad para poder venderlo o regalarlo? Me tocó afrontar con mi hermana qué hacer con los cuadros de sus vírgenes y de sus santos, con sus colecciones de revistas, con sus álbumes y crucigramas, con los restos de su vida: conmigo mismo que soy también un residuo de ella, una cola que sigue moviéndose por inercia.
Aquí podría terminar esta historia, pero quedaría incompleta como aquella lagartija que ya no pudo regenerarse. Por el bien de esta historia prefiero imaginar a mi madre con un nuevo libro en la mano explicándome, como aquella tarde de la infancia, que no solo al cuerpo de la lagartija le puede crecer la cola sino que tal vez a la cola podría crecerle el cuerpo. Puedo ver de nuevo a mi madre, mi eterna profesora, dejando el libro a un lado, mirándome fijamente y rematando su lección con un apéndice revoltoso para avivar mi curiosidad: “En algún libro, Paul, puede estar eso, no dejes de buscarlo”.