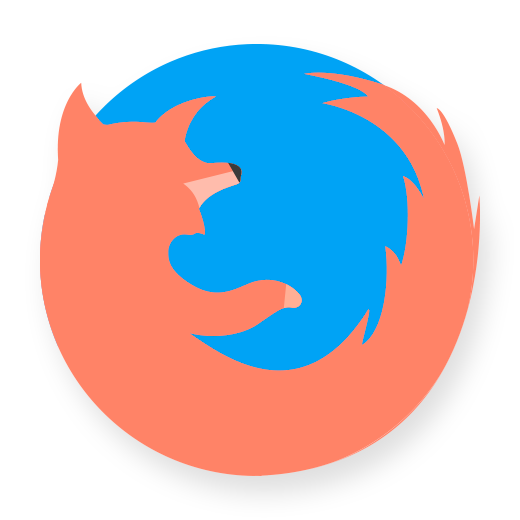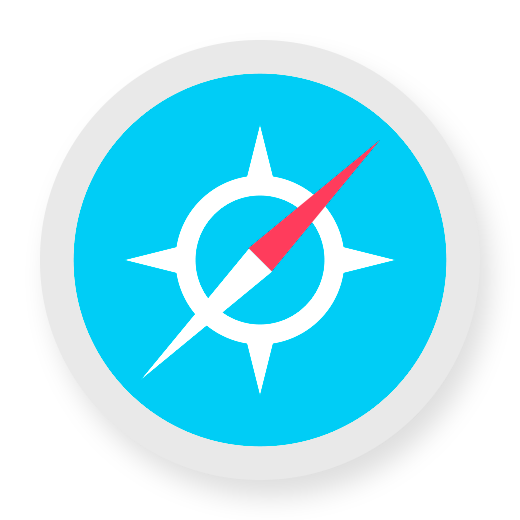CUENTO Y CRÓNICA
Publicado 22 abril, 2016

Por: Yesid Torres Rodríguez.
Ilustración: David Lacera.
Hay un hombre y una mujer aparcados sobre la calle. Visten uniformes camuflados. Ambos portan sobre sus costados fusiles de asalto, que cuelgan como si fueran una extensión más de sus rígidos cuerpos militares. Miro sus insignias y me percato de que hemos llegado. Es la guerrilla.
Arribamos pasadas las seis de la mañana. Conejo es un pueblito que se encuentra en la jurisdicción de Fonseca, municipio del departamento de la Guajira. Llegué con una delegación conformada por estudiantes y egresados de la Universidad del Atlántico. Habíamos salido la noche anterior desde Barranquilla en un bus “wayúu” rumbo a tierras Guajiras, a un “encuentro regional por la paz” convocado por el grupo armado.
Bajo del bus y aprecio, por encima de los tejados de las casas, el mítico esplendor de la Cordillera de los Andes que, como un cuadro suspendido en el cielo, deja ver la serranía del Perijá, corredor estratégico de la insurgencia y baluarte de la lucha armada en la costa Caribe colombiana. Vine buscando a un amigo, su nombre es Carlos.
La presencia de la guerrilla nos toma por sorpresa a todos. Hay más guerrilleros de los que puedo contar en la plaza del pueblo. Se suponía que no iban a haber columnas del grupo armado.
Es inevitable, después de veinticuatro años de propaganda contrainsurgente, no sentirse prevenido, temeroso, “no vaya a ser que nos recluten a todos”, le escuché decir a alguien en la noche de ayer. Contrario a mi prevención, los guerrilleros nos saludan con amabilidad: “Buenos días, camaradas”, algunos con sinceridad, otros como si fuera una orden de buenos modales dada por sus jefes.
A un costado del parque de la plaza se encuentra instalada una tarima, hay varias personas organizando la silletería y las carpas. Julio (uno de los encargados de la logística y egresado de la universidad), al verme nervioso y extraviado, me asigna una tarea: “Ayúdame a organizar estas sillas, toca moverse para no parecer raro”, dice riéndose para tranquilizarme. Como todos, hice la labor encomendada, no con mucho entusiasmo a causa de la pésima noche que había pasado en el bus.
“¿Qué diablos estoy haciendo aquí? —me pregunto—. Jamás me han gustado las armas, y de una u otra manera estoy haciendo un trabajo para la guerrilla. No vaya a ser que a alguien se le ocurra la insólita idea de acusarme de ser colaborador por ordenar unas sillas, pero estamos en Colombia y aquí cualquier cosa puede pasar”.
Mandan un saludo a nuestra delegación. También anuncian desde la tarima que “se les dará agua a las personas que vayan a pedir prestados los baños mientras llegan las cabinas portátiles”. Hacen presencia dos carrotanques para el evento. Están parqueados cruzando el parque que se encuentra en la plaza.
Luego de terminar mi labor, me escabullo como puedo hasta una de las esquinas, compro una gaseosa y comienzo a buscar a Carlos con mucha discreción. “Cierra, cierra, se va a botar y aquí el agua es sagrada”, le dice la dueña de una de las casas al conductor del vehículo. Al parecer, aquí no importa colaborar con la guerrilla siempre y cuando se solucione de manera momentánea la escasez de agua. La vida de los que deben resolver un problema a la vez. Y no quiero decir con esto que Conejo es un pueblo guerrillero. Lo que quiero decir es que aquí no hay agua, se colabora con quien la trae, y la guerrilla la trajo hoy.
Los moradores miran con extrañeza desde la puerta de sus casas. Sin embargo, no veo miedo en sus ojos. Me desconcierta todo esto.
—¿Qué haces? —me pregunta Pablo, un estudiante de la universidad—. Hemos puesto pelados en cada una de las esquinas para estar pendientes, como seguridad, quédate sentado y vigila.
Pienso en lo inocente de sus palabras cuando se marcha. Aquí no nos va a pasar nada a menos que la guerrilla decida que nos pase.
Me encuentro con Camila. La saludo de manera efusiva. Es la exnovia de Carlos. Me dice que Iván Márquez, Jesús Santrich, Pablo Catatumbo y Joaquín Gómez, miembros del equipo negociador de esa organización en el proceso de paz, van a ser los encargados de presentar el evento. Este es el motivo por el cual hay tantas personas armadas. Están cuidando a los jefes.
Han llegado esa misma mañana desde Cuba en un vuelo que partió desde La Habana hasta Valledupar. Al preguntarle por Carlos, me contesta:
—Está cerca, a una hora de aquí, pero no va a bajar. Dijo que había mucha gente que lo conocía y que no se iba a pegar esa quemada —Luego, con voz de rabia, continúa:—. Estoy ardida, Carlos se casó.
—¿Se casó? ¿Cómo así? ¿Desde cuándo se casan los guerrilleros ateos como él?
—Bueno, ellos le dicen así cuando se hacen pareja.
—¿Quién te lo dijo?
—La mujer. Comenzó a preguntarme si yo hablaba con él, cómo andaba la cosa entre ambos. Yo le dije la verdad: que andábamos abiertos. Desde hace rato, pero estoy ardida.
Le pregunto con quién le puedo mandar algo. Me contesta:
—Dámelo a mí, yo se lo hago llegar con la mujer.
Me quito el reloj y se lo entrego. Estoy a punto de decirle: “Espero que lo cuide, porque me costó una buena suma”, y luego pienso en lo estúpido de mi comentario. Supongo que por lo único que se debe preocupar es por mantenerse vivo hasta que acabe esta pesadilla.
—Tengo que seguir trabajando, hablamos más tarde —me dice y se marcha.
Durante toda la mañana se realizan presentaciones culturales. Nos dan un buen almuerzo. Puedo asegurar que los guerrilleros no pasan hambre. Todos (teniendo en cuenta la diferencia del tipo de cuerpo) tienen una composición atlética y saludable.
El evento central comienza a las tres de la tarde. El primero en intervenir es Iván Márquez. Su voz expresa la serenidad que usualmente se ve en las personas que ya se encuentran entradas en años. Tiene puesta una guayabera blanca, como si tratara de volver su forma de vestir una parte integral de su discurso de paz.
Creería uno que, después de tantos intentos fallidos en los que ha estado como negociador de la guerrilla, se le podrían notar algunas muestras de desánimo. Todo lo contrario: su voz tiene un aire de esperanza (dicen que es lo último que se pierde).
—Sobre la mesa de negociación se está estableciendo la confianza entre las partes, nadie más que los altos mandos de las fuerzas militares y de Policía, así como los miembros del gobierno y nosotros, todos entendemos la necesidad de la paz.
Salimos pasadas las seis y media de la tarde. Para las personas que hemos crecido en la ciudad, la guerra no es más que un mito difundido por la televisión, y que, nos guste o no, tratamos con cierta indiferencia. Me siento un extraño en todo esto, un intruso, de cierta manera.
Durante todo el viaje de vuelta, me la paso pensando en dos cosas. La primera: que ojalá no nos pare la Policía, porque quién sabe qué diablos puede traer algún chico estúpido de la universidad. Y la segunda: la manera laboriosa en que realizaban alguna actividad todos los que habían llegado conmigo.
En Conejo me di cuenta de que terminar la guerra es acabar con las causas estructurales que le han dado origen. Es desligarnos de la herencia del odio que ha venido curtiendo a generaciones enteras de estudiantes en las universidades públicas del país. Es desenamorarse de la idealización de la guerra de todos estos jóvenes, y poder construir una nueva Colombia.
No se trata únicamente, como algunos piensan, de aquel paliativo que significa desmovilizar a una guerrilla. En los ojos se les ve el compromiso y la entrega que puede hacer renacer la insurgencia. De no solucionar los problemas de un sitio como Conejo, que ni siquiera tiene agua, me temo que cualquier pueblo de la Colombia rural se puede convertir en la nueva Marquetalia. Es allí donde comienza el verdadero reto del acuerdo de paz: lograr una verdadera reconciliación nacional.
Confesiones de una miliciana
El día que me enteré de su decisión, estaba en la plazoleta del bloque D de la universidad. Vi a Camila y, como siempre, le pregunté por Carlos (hacía un año había desaparecido). La última vez que lo vi fue en un evento de literatura que organicé el 31 de julio de 2014 en un bar de la ciudad. Estaba sentado justo enfrente de mí, mientras yo leía. De haberlo sabido ese día, lo hubiese intentado persuadir. ¿Quién se va para el monte en pleno proceso de paz? Quince días después del evento, partió rumbo al campamento del Frente Cincuenta y Seis de esa organización.
—Te voy a decir porque te tengo mucha confianza. Además él me lo pidió la última vez que hablamos: Carlos se fue para la guerrilla.
Por primera vez en mi vida sentí que este conflicto me había arrebatado algo. Hasta entonces la guerra había sido distante para mí. Ahora era un asunto real. Un amigo que me robaba la guerra. También me enteré esa tarde que Camila hace parte del “movimiento” y que otro de los pelados hace poco había tomado la misma decisión de Carlos.
—Cuando yo me cuadré con él, ¿sabes?, me dijo ese mismo día: ‘No sé cuándo ni para dónde, pero me iré al monte. Tú verás si quieres ser mi novia’.
Su noviazgo concluyó dos años después de su inicio. El día de su partida.
A Carlos lo había conocido en una reunión clandestina organizada en el bloque F de la universidad. Como todos los presentes en esa reunión, estaba convencido de que podíamos cambiar este país, sin importar “el precio que tocara pagar intentándolo”. Mi precio fue bastante alto. He conocido más generaciones de abogados de las que puedo recordar. Por suerte cursé otra carrera de manera simultánea en otra universidad, de la cual ya me gradué. Aún no termino derecho y, con todo lo que ha pasado, no sé si voy a terminarla. Le di muchos dolores de cabezas a mi mamá cuando era un dirigente activo en el movimiento estudiantil. Se la pasaba lamentándose con mis tías: “Yo sí quiero que Yesi termine de estudiar en esa bendita Universidad del Atlántico”. Y con toda razón.
No es un juego
Ocho días después de haber estado en Conejo, me encuentro con Camila. Me ha escrito la noche anterior: “Vamos a encontrarnos mañana en el Éxito”. Me cuenta que tiene que irse: “La vaina se me calentó y me mandaron la orden”. Como está cursando su último semestre en la universidad, me dice: “Yo no me quiero ir para allá, Yesid, ya yo estoy por terminar mi carrera”. (Carlos se fue sin terminar también). Sus ojos tienen aquella intranquilidad que produce el no poder conciliar el sueño.
¿Cuántas personas de mi generación tendrán el infortunio de empuñar un arma? ¿A cuántos más tendré que ver partir para el monte? No es solo ella. Hay tres personas más que tienen la misma directriz. Luego me cuenta:
En uno de los campamentos donde estuve, una de las guerrilleras (que tiene mi edad) me preguntó: ‘¿Tú te quieres venir para acá?’, y le conteste que sí, que a mí me gustaría. ¿Sabes lo que me dijo? ‘Nena, a mí no me gustaría, esto es duro, mujer, esto es muy duro’. Ellos también están cansados de eso, Yesid. Claro, hay muchos que tienen miedo, porque no saben hacer más nada. Pero las cosas no son como ese poco de bobos en la universidad cree. Esto no es un juego.
Y de verdad que no lo es. Le digo que por fortuna se acercaba la firma de paz y, si las cosas salen bien, como todos esperamos, va a ser indultada.
—Eso es lo que estamos esperando, que llegue ese día.
Luego de conversar un rato y tomarnos una gaseosa, nos despedimos con un fuerte abrazo, sin saber si va a ser el último que nos daremos.