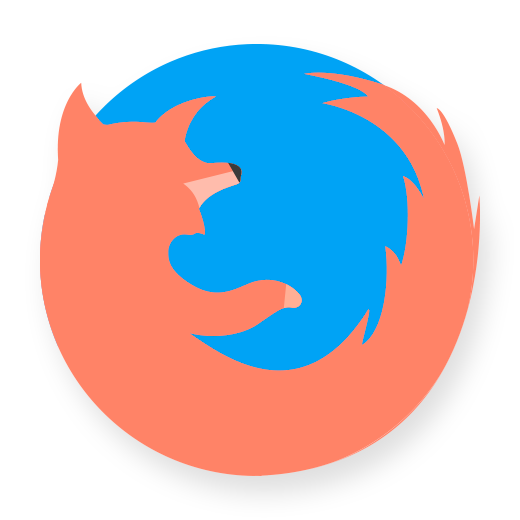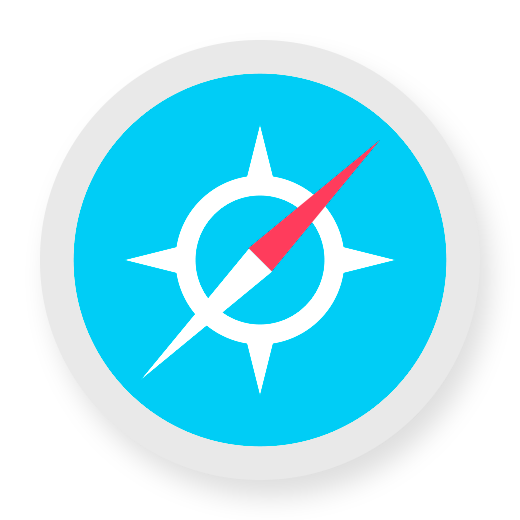CUENTO Y CRÓNICA
Publicado 30 diciembre, 2015

Por: Fredy Ávila Molina
Hace tres años que don Horst dejó de trabajar con la sierra de disco y de esquivar sus afilados dientes. Dejó de manipular cada mañana los bloques de madera ‘amarillo’, de sentir su aroma y su textura, de cortarlos y moldearlos a su antojo para hacer realidad sus creaciones. Decidió, después de más de 60 años, colgar su overol y su gorra color caqui, muy cerca de su primer serrucho y no volvió a impregnarse del aserrín y la viruta que desprenden desde 1949 las máquinas de su taller.
Sin embargo, lo que este fabricante de sueños e ilusiones no ha dejado de hacer es comprobar la calidad de los clásicos juguetes que llevan su apellido. En medio de su infortunada ceguera, don Horst, que acaba de cumplir 86 años, los acaricia cada vez que puede. Con sus manos, los recorre palmo a palmo y verifica que el grosor de la madera siga siendo el mismo que él utilizaba, que cada pieza esté finamente terminada, sin astillas ni imperfecciones que puedan alterar la alegría de sus clientes.
“A este caballo le noto el galápago un poco delgado, Yolanda”, comenta algo extrañado, mientras examina minuciosamente un corcel de madera, blanco con pintas negras, sillín color naranja, de manos y patas azules que produce un suave balanceo. Un símbolo de los tradicionales Juguetes Damme que se alza como si fuera a galopar, en el techo de la entrada de su casa, que además sirve de taller y hoy único punto de venta, en el barrio La Floresta, al noroccidente de Bogotá.
“Es del mismo grosor, don Horst, y está hecho en cedro, como usted mismo los hacía. La calidad sigue siendo la misma”, responde Yolanda Pedraza, su compañera desde hace más de cuarenta años, una boyacense que llegó a la vida del berlinés una mañana de 1968 buscando empleo y que se convirtió en su fiel escudera. Una historia de amor y tenacidad que nació entre pinceles, lijadoras, tablones, tarros de pintura y figurines
Huyendo de la guerra
“Tenía apenas siete años cuando llegamos a Colombia. Recuerdo que una organización inglesa para refugiados políticos nos sacó de Checoslovaquia, donde vivimos cuatro años en varios castillos donde recibían a los emigrantes alemanes. Mis padres habían buscado asilo en ese país huyendo de los nazis”, rememora don Horst en el comedor de su casa, sitio al que ha llegado caminando lentamente apoyado por su bastón.
En los recuerdos del señor Damme está aún la imagen intacta de los desfiles de los escuadrones del Partido Nacional-Socialista con sus uniformes carmelitas y la cruz esvástica en el hombro. “Mi padre era opositor de Adolfo Hitler y sabíamos muy bien que, si llegaba al poder, corríamos peligro”, comenta.
Así inició una larga persecución para la familia Damme: don Willy, doña Charlotte, su hermano Günter y el pequeño Horst, quienes no tuvieron más alternativa que huir, hasta que les ofrecieron la posibilidad de zarpar a América. Corría el año 1936 y el riesgo de ser llevados a los campos de concentración en su calidad de opositores era inminente.
“Mi padre trabajaba en restaurantes, reparaba radios y en su tiempo libre hacia carros y casas de muñecas, en madera, que vendía en los mercados para tener algo de dinero extra. De allí nace la tradición de los juguetes”, dice el alemán, quien a pesar de los achaques propios de su edad, sigue demostrando, por momentos, una gran lucidez.
Les prometieron llegar a Brasil, pero, sin explicación alguna, arribaron a Buenaventura, De allí pasaron a Popayán, donde les ofrecieron trabajo en una pequeña finca. Meses después de trabajar como jornaleros, los Damme decidieron viajar a Bogotá. Don Willy consiguió trabajo como administrador del Polo Club, mientras que el pequeño Horst empezó a “cacharrear” con la madera.
“El primer juguete que hice fue un camión. Lo hice por instinto. A mí nadie me enseñó”, comenta. Un juguete que despertó la admiración de una vecina que le encargó un juguete diferente para cada uno de sus cuatro hijos. “Al primero le hice una cilindradora; a otro, un bus; al tercero, un camión, y al último, un avión. Así me fueron conociendo y me empezaron a encargar barquitos, carros, cunas”, afirma sin llegar a imaginar que esas primeras creaciones serían el inicio de una larga tradición que ha sido considerada patrimonio de la ciudad y ha marcado la vida de varias generaciones.
El empuje a la fábrica de los juguetes se dio a mediados de los cuarenta, cuando apareció Lola Sanz de Santamaría, esposa del alcalde de esa época. Ella le encargó a don Willy más de 3 mil juguetes para regalar a los niños en Navidad. “Lógicamente era muy difícil hacer toda esa cantidad de juguetes a mano y doña Lolita le prestó a don Willy mil pesos para comprar toda la madera necesaria y máquinas como la sierra, una sinfín, dos taladros, una caladora, tres lijadoras, un torno y una cantoneadora; las mismas que hoy siguen funcionando en la casa taller de la Floresta. Así empezó la fábrica de juguetes en un local de la calle 74 con 24”, anota Yolanda.
Con nostalgia, don Horst recuerda que el primer caballo lo vendió a seis pesos con cincuenta centavos. Un diseño que imitó de alguno que una vez le llevaron a su taller a reparar y al que le agregó las manos delanteras. Hoy vale 115.000 pesos y, en las casi siete décadas de labores ininterrumpidas, ha sido el juguete más vendido. “Ninguno le ha quitado ese honor”, asegura.
La luz de sus ojos
En 1968 llegó a trabajar, a Juguetes Damme, Yolanda, la joven que se convirtió poco a poco en la mano derecha del señor Damme. “Mi primer trabajo fue pintando rompecabezas —cuenta—. Luego empecé a pintar casas, pupitres, a lijar madera y hasta cortar”. Así fue aprendiendo los secretos del oficio hasta que el alemán fijó sus ojos en ella. Aquellos que se apagaron en 1972, cuando un “mal vecino”, como lo llama esta pareja de esposos, le disparó a don Horst por no querer venderle el predio.
“Ya estábamos acá en La Floresta, y una mañana un señor de apellido Pardo, dueño de tres locales alrededor de la fábrica, le disparó con una escopeta de perdigón. El impacto afectó el nervio óptico y los médicos dijeron que no había nada que hacer. Don Horst había perdido la visión”, comenta en voz baja Yolanda rememorando aquellos momentos de angustia.
Cuatro años duró sumido en la tristeza. Aquel hombre vital que todos conocían dejó de ir al taller, no volvió a palpar la madera ni a revisar los acabados. “Prácticamente se echó a la pena”, agrega su esposa. Hasta que un día, en medio de la soledad de su casa y ante la ausencia de todos los empleados, que no lograron llegar a su lugar de trabajo por un paro de transportes, se llenó de fuerzas y se enfrentó de nuevo a la sierra de disco.
Para sorpresa de todos, don Horst tenía en su cabeza todas las medidas y con una regla especial que había hecho antes del fatal accidente, separada por dientes de un centímetro, empezó de nuevo a trabajar. El alma de juguetes Damme había regresado a sus labores. “Eso sí, todos estábamos muy pendientes mirando que no se fuera a cortar un dedo. Le dejamos el camino libre y la madera muy ordenada y así empezó de nuevo a trabajar y a recuperar la confianza en si mismo”, recuerda Yolanda.
De aquellas épocas doradas en la que no daban abasto con los pedidos, en las que la fábrica llegó a tener hasta 70 empleados, varias sucursales y a despachar en la época de diciembre “camionados” de carritos, casas de muñecas, aviones y cientos de caballos a varias ciudades, pasaron a enfrentar los tiempos de la “apertura”.
Poco a poco el mercado se inundó de juguetes extranjeros y los tradicionales juguetes de madera de vivos colores solo podían competir con calidad, precio y el afecto de los clientes. “Hoy solo contamos con cuatro empleados y yo misma estoy en la lijadora, en la pulidora, en la pintura. De vez en cuando alguna de las hijas viene a ayudarnos. Vivimos sin lujos, pero en paz y con la satisfacción de que aquí vienen los clientes con sus hijos y son felices”, agrega Yolanda.
Anécdotas hay muchas y ese cariño de la gente es tal vez lo que ha permitido que don Horst siga con las fuerzas necesarias para no dejar morir la tradición. Ejecutivos que han regresado al almacén en busca de algún juguete y que con gran orgullo le dicen: “Gracias, don Horst. Porque con sus cajas de construcción con las que jugaba de pequeño, me hice arquitecto”. Amas de casa que rompen en llanto, cuando vuelven a contemplar las cocinas y casas de muñecas de su infancia.
“Una vez, salí a la calle y encontré a una señora afuera llorando. Era francesa y, en medio de sus lágrimas, me contó que su padre fue embajador en Colombia y que todos los regalos que ella había recibido en las Navidades eran de este almacén. Estar en este lugar y volver a apreciar los juguetes la había transportado a su época de infancia”, narra Yolanda.
La mayor alegría
Hace tres años que don Horst dejó de manipular la sierra de disco. Después de una caída en la que se fracturó la cadera, el viejo juguetero, que recibió el Premio Lápiz de Acero en 2009, por su vida y obra, decidió dar un paso al costado. Sin embargo, sigue vigilante de que su legado y la calidad de sus juguetes continúen intactos
Su mayor alegría sigue siendo escuchar las risas de los niños que recorren su almacén. Oírlos “carretear” sus camiones, echar a volar sus avioncitos y galopar en sus caballos, le devuelven la vitalidad perdida. “Habrá uno que otro papá que les compre un juguete y eso para nosotros ya es ganancia”, afirman.
“Desde que comenzamos con la juguetería —recuerda el señor Damme— mucha gente me preguntaba: Horst, ‘¿usted por qué utiliza esa madera tan cara para hacer los juguetes?’ Y yo únicamente les decía: ‘Es que solo una vez un niño tiene un juguete mío. Y ese juguete debe ser para toda la vida. Un juguete que lo acompañe y que recuerde por siempre’”.